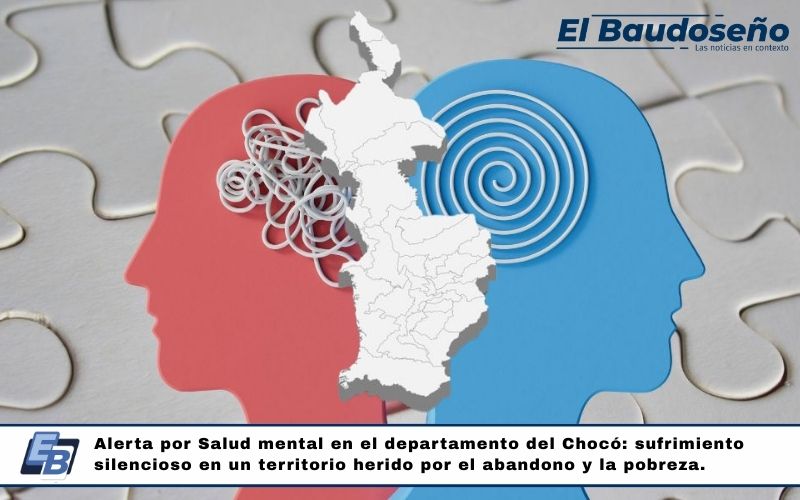La exconcejal de Bogotá y autora de la Política Pública de Salud Mental en la capital del país, Gloria Díaz, expresó su preocupación por la recurrencia de trastornos mentales y casos de suicidio en el departamento de Chocó. La dirigente, reconocida por su labor en la promoción del bienestar emocional y la prevención del suicidio, participará en una agenda de trabajo orientada a fortalecer las estrategias de atención en salud mental y acompañamiento psicosocial en la región.
Entre 2020 y 2024, Colombia registró un aumento sostenido en la tasa de intentos de suicidio, con su punto más alto en 2023. El mayor incremento se presentó en 2022, con un
26 % más de casos respecto al año anterior. En 2025, los datos preliminares muestran una leve disminución del 2,5 % frente a 2024, con 22.471 casos reportados (42,3 por cada
100.000 habitantes). Las mujeres siguen siendo las más afectadas, con una incidencia de
53,3 frente a 33,1 en hombres, es decir, 1,7 casos femeninos por cada masculino.
Situación de salud mental en Chocó
En salud mental, las cifras de Chocó muestran un doble fenómeno: subregistros históricos en la mayoría de municipios en relación a los trastornos mentales y, al mismo tiempo, un complejo contexto de conflictividad y pobreza, realidad que se vincula directamente con la salud mental de los chocoanos. En 2025 se han registrado en el departamento más de 16 suicidios y una tasa de intentos de suicidio de 126, lo que traduce 19 por 100.000 habitantes. En el caso de Quibdó se han registrado 2 suicidios representando cerca del
13% de estos casos a nivel departamental.
Cértegui, es uno de los municipios que tiene una de las tasas de intento de suicidio más altas entre los municipios pequeños del país: 142,8 por cada 100.000 habitantes. En un territorio históricamente golpeado por el abandono estatal, esta cifra no es estadística: es un grito por atención psicosocial urgente, por presencia institucional real y por políticas que cuiden la vida y la esperanza en las comunidades del Chocó. Más que tranquilidad, estas cifras hablan de subdiagnóstico, barreras de acceso y una salud mental que se tramita fuera del sistema en medio del silencio.
La tasa de trastornos depresivos es de 46 por 100.000 habitantes (frente a 474 nacional); la de trastornos de ansiedad, 907 (frente a 1.122); la de trastorno afectivo bipolar, 46 (frente a 200); la de esquizofrenia, 80 (frente a 165). En cambio, los trastornos del neurodesarrollo alcanzan 956 por 100.000 habitantes, por encima del promedio nacional (704), lo que indica un reto grande en niñez y adolescencia.
Otros factores que influyen en la salud mental de los chocoanos:
Pobreza extrema: cuando no alcanza ni para comer: En el Chocó, 44,9 % de la población vive en pobreza extrema, casi cuatro veces más que el promedio nacional. Esto implica hambre o riesgo permanente de hambre. La situación es más grave en zonas rurales, donde las familias dependen de cultivos de subsistencia, pesca y ayudas inestables; cualquier interrupción (clima, precios, movilidad) profundiza la inseguridad alimentaria.
Pobreza por sexo: ser mujer empeora las condiciones: Hombres (45 %) y mujeres (44,9
%) presentan niveles similares de pobreza extrema, pero las mujeres enfrentan cargas adicionales: trabajo de cuidado no remunerado, más violencia de género y menos opciones laborales. En pobreza multidimensional, ellas están ligeramente peor (34,2 % vs. 33,5 %), con mayores carencias educativas, laborales y de acceso a servicios.
Pobreza multidimensional: qué significa en el Chocó: La pobreza no se limita al ingreso. Las carencias más graves son
● Analfabetismo (23,2 %) y bajo logro educativo (54,7 %).
● Trabajo informal (91,1 %) y desempleo prolongado (21,3 %).
● Falta de agua mejorada (59,2 %) e inadecuada eliminación de excretas (67,7 %).
● Rezago escolar (29,8 %) y barreras para el cuidado infantil (7,4 %).
● Hacinamiento crítico (9,1 %).
Pobreza es no aprender a leer a tiempo, no terminar estudios, no acceder a trabajo estable, vivir sin agua limpia ni saneamiento, y sostenerse en empleos sin garantías.
Desplazamiento y desaparición forzada
El conflicto ha expulsado a 497.455 personas y ha dejado 3.630 desaparecidos en el Chocó. Muchas familias han perdido tierras, vivienda, redes sociales y proyectos productivos. Al llegar a ciudades como Quibdó, suelen quedar atrapadas en asentamientos informales, profundizando la pobreza y la exclusión.
Violencia en Quibdó: una ciudad bajo presión, Quibdó concentra la mayor parte de los delitos del departamento:
● 81 de 138 homicidios
● 154 de 203 extorsiones
● 158 de 414 casos de violencia intrafamiliar
● 59 de 297 casos de violencia de género
● 144 de 289 lesiones personales
La extorsión es especialmente crítica: 3 de cada 4 casos del Chocó ocurren allí. Además, las “fronteras invisibles”, el control criminal y el reclutamiento de jóvenes generan un ambiente donde “ser joven es un riesgo”. Esto se agrava con la llegada constante de población desplazada desde ríos y cuencas rurales.
Hacia una respuesta integral en salud mental
Ante este panorama, Gloria Díaz, autora de la Política Pública de Salud Mental de Bogotá y promotora de su expansión a nivel nacional, hace un llamado urgente a las autoridades locales y al Gobierno Nacional para pasar del diagnóstico a la acción.
Le apuesta a fortalecer la atención primaria en salud mental con presencia territorial, garantizar líneas de atención 24 horas, promover estrategias comunitarias de acompañamiento psicosocial y formar a docentes, líderes y personal sanitario en detección temprana de riesgos.
De igual manera, plantea que cada departamento adopte un plan de prevención del suicidio con enfoque diferencial, que articule educación, familia y comunidad, y que priorice la inversión pública en bienestar emocional, especialmente entre niños, jóvenes y mujeres.
“La salud mental no puede seguir siendo una tarea pendiente del Estado. Es hora de que Colombia entienda que prevenir el suicidio es también salvar el futuro de las familias y de las regiones”, enfatizó Díaz.